11. El Café de los Desencantados
–¡Hueles a colonia de la buena, chaval! –gritó Ken al niño, desde las alturas–. Aquí abajo los sentidos se desarrollan: vemos mejor, oímos mejor y, aun habiendo perdido la nariz –que ni falta nos hace, excepto para llevar gafas–, olemos mejor. Abuelo Miguel, propongo que nos pasemos por el bar-cafetería El Café de los Desencantados a ver si al niño se le pega algún otro olor más apestoso. Ya sabes que allí hay fumadores y el humo ensucia a toda criatura, viva o muerta.
Al abuelo Miguel le pareció una idea fantástica y, sin pensárselo, los tres esqueletos y un pequeño monje, al que no se le veía ni la punta de la nariz, se desviaron del pasillo tras coger una antorcha. Aquel rincón estaba más animado: se cruzaron con esqueletos que charlaban amigablemente; con una bicicleta conducida por un loco sin cabeza que la había guardado en la cesta de delante; con una joven patinadora de una sola pierna; tres niños que jugaban al fútbol con la cabeza de uno de ellos, y dos perros lobo. Las pobres bestias intentaban, sin éxito, echar una meadita en la pared.
El bar, cuarenta pasos más allá, estaba a reventar. Había un esqueleto que caminaba haciendo eses. Iba cubierto por un abrigo viejo del cual, dentro de un bolsillo faldero, sobresalía el cuello de una botella verde. Lo primero que supo Pedro es que un pisotón esquelético encima de su pie derecho dolía muchísimo…
–¡Mire por dónde va! –le gritó Kim de la India empujándolo a un lado. También le había pisado a él. Aquel saco de huesos borracho se desmontó como un rompecabezas al caer al suelo, sin que nadie hiciera demasiado caso del accidente.
La barra del bar estaba ocupada por una fila de esqueletos desnudos que hablaban delante de vasos y botellas vacíos mientras fumaban cigarrillos y habanos. La peste de aquel lugar era inaguantable: tumbaría a cualquiera. El niño comenzó a toser con una tos demasiado humana. ¿Es que no sabían que en los locales pequeños estaba prohibido fumar? ¡Eran las nuevas normas! Claro que, en aquel mundo, las leyes humanas de poco valían. Los fumadores inspiraban el aire de sus habanos, entraba garganta abajo siguiendo la costumbre de cuando vivían, y se dispersaba por las costillas; un hilo de humo se escapaba por los orificios de los ojos, otro lo hacía por las narices de manera que parecía que estaban, todos y cada uno de los fumadores, bajo un incendio provocado. Al fondo del local había una orquestra de lo más particular: un batería con gafas de sol golpeaba con dos fémures una colección de cráneos que, curiosamente, sonaban huecos.
–Estaban vacíos en vida, y siguen vacíos tras morir –filosofeó el abuelo Calavera respondiendo a la mirada de su nieto–. Antes estaban llenos de serrín, y ahora están llenos de agua; unos más llenos que otros, por eso el sonido cambia.
Un percusionista tocaba las costillas de un músico con sus falanges, como quien toca el arpa, ¡pero sonaba como un xilófono! Cada costilla estaba pintada de un color distinto.
–Si se pone de moda esto de pintarse las costillas –se quejó Kim–, me temo que causará furor y acabaremos yendo como un arcoíris. No te extrañes, chaval. También tenemos gente chalada aquí abajo. ¿Qué es más absurdo? ¿Pintarse las costillas, o bajarse los pantalones hasta los muslos con el culo al aire, como hacéis en vuestro mundo…?
Un tercer instrumentista tocaba su propia pelvis, que había cubierto con un pedazo de ropa, y sonaba como un timbal. Y un quinto frotaba una tibia contra otra e imitaba el sonido de un violín.
–¡Son muy buenos! –aplaudió Ken, con un sonido seco–. Se les conoce como El Quinteto de la Muerte. ¡Tocan de miedo! Casi que te mueres del gusto al oírlos, ¿eh?
Un grupo de bailadores, en primera fila, movían el esqueleto con bastante gracia y con tanta intensidad que no era extraño ver una mano, un pie o incluso una pelvis salir disparadas.
Pedro decidió escuchar más atentamente. Le gustaba aquella melodía que iba y venía. Era triste y alegre, oscura y luminosa, lenta pero marchosa. Todo era muy extraño…
A las puertas de la muerte
Ricos y pobres sin suerte
Todos tiemblan y se quejan
Mira tú si se asemejan
Unos hacia el cielo van
Otros al infierno irán
Habrá que decirles algo
Que es para lo que yo valgo
Y es que…
Muere de gusto
Qué disgusto
Muere de apetito
Qué gustito
Muere de risa
Y sin prisa
Muere de añoranza
Pero con esperanza
Pero muere… ¡muere, muere, muere!
Muere de pena
Ay, mi nena
Muere de espanto
Casi como un santo
Muere de amor
Sin rencor
Muere de viejo
Don pellejo
Pero muere… ¡muere, muere, muere!
Y al vivo no se le ocurre
Pero esta canción ya me aburre
El muerto se ha echado la siesta
Y ahora quiere su gran fiesta
Que empiece la velada
Viva la calaverada
Y aunque estemos bien difuntos
¡A la fiesta, todos juntos!
Y es que…
–Qué canción más estúpida –refunfuñó el niño cuando la melodía volvía a comenzar.
–¿Decías algo, Pedro? –le preguntó su abuelo.
–¿Y por qué se llama el Café de los Desencantados? –mintió Pedro bajo el hábito de monje, oliendo ya a viejo y a tabaco.
–Gente desencantada, que mataban el tiempo sin saber qué hacer y dejando que se les escapase con bagatelas, y así siguen –respondió Ken.
–Problemas de amor, desengaños, pérdida de fe en el género humano, apatía. Son gente que se ha ido muriendo en vez de luchar, del género de los cobardes, de los gandules, de los sangre de horchata –añadió Kim.
–Creo que ya te has aireado bastante –concluyó el viejo–. La fiesta dura más allá del mediodía, cuando vosotros tenéis el sol bien arriba. ¡Será mejor que nosotros nos vayamos con la música a otra parte!
Seguirá….


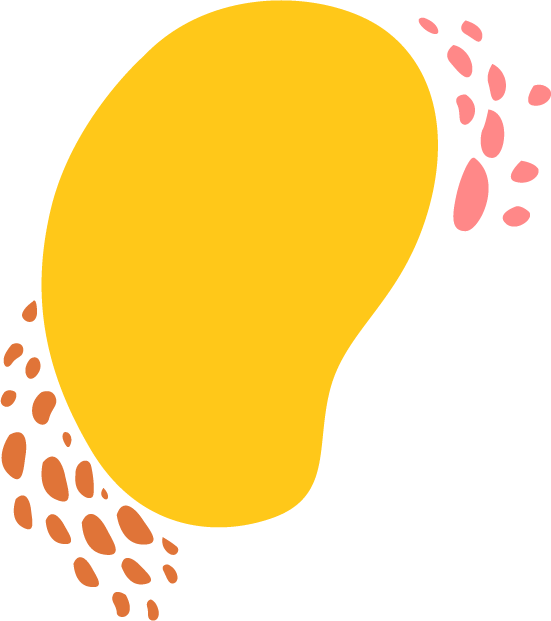




0 comentarios