26. E hizo crash
No fue el viento el que empujó las cortinas, sino la vieja Tarántula de patas largas, brazos largos, desdentada, ¡y sin peluca!
–¡El monztruo, el monztruo eztá aquí! –gritó al verle.
Sin dientes, sin pelo, y sin las bestias que vivían en su interior, perdía todo su aspecto terrorífico… Solo era una osamenta tarada que se había puesto dos fémures y dos húmeros para parecer más alta. Y lo que vio Pedro, lejos de asustarle, fue una montaña de mondadientes que venía hacia él. O, como había dicho el gigante, «un saco de huesos». Sin dientes, no podría darle ningún mordisco. Lo único que podía hacerle Pedro era la zancadilla.
Hubo un segundo crash. Y desde la considerable altura de la vieja Tarántula, el batacazo fue tremebundo.
–¡Muy bien hecho! –gritó el abuelo, que ya no veía por ningún ojo, orgulloso de su nieto–. Y ahora átala, Pedro. Ken, ven y ayúdame a que la vieja no se mueva. Y quítale la cabeza, Pedro sin miedo.
–¡A mí no me toquez, monztruo! –gritaba la Tarántula con la cabeza ya separada del cuerpo que, como la cola de una lagartija, todavía seguía moviéndose.
Kim asomó la nariz en aquel momento y Ken ya estaba por allá para ayudarles.
–¡Separad los huesos! –gritó la cabeza del viejo–. Ponedlos dentro de un saco. ¡Los iremos esparciendo por el camino para que la bruja jamás tenga la cabeza sobre los hombros!
Finalmente, con la vieja Tarántula bien atada, y todavía desdentada, Pedro cogió la cabeza de su abuelo y se la dio a Kim. Las esmeraldas resplandecientes de Tarántula se habían apagado.
–¿Estás bien, abuelo?
–Tengo la cabeza dura y bien formada, no como estas cabezas de pacotilla.
–Ken, devuelve la cabeza a su propietario, y ven con él y Bartomeu –dijo con una gran sonrisa el indio que arrastraba un turbante hecho de telarañas–. Os esperamos aquí, ¡y después te acompañaremos a la salida, pequeñajo!
La cabeza del abuelo Miguel desapareció con el jugador de largas piernas.
La vieja estaba atada como un haz de leña: le habían quitado todas las costillas y, de paso, Kim se había puesto bien cerca para regalarle unas palabras.
–Vieja Tarántula: sois tan bonita que un escarabajo bizco, un ciempiés cojo y una serpiente rompehuesos sin cola me parecen criaturas magníficas a vuestro lado. Antes besaría un vampiro que a vos; porque, además, no os laváis los dientes y os apestan porque las «dejáiz» en abrillantador. Además, vuestras palabras me producen gases en la barriga, indigestión molesta y ventosidades de todo tipo. Porque la gente ha de aprender a envejecer, y vos no sois sino una niña consentida con mal gusto en la ropa, por no hablar de peinados. Hay gente maravillosa que se le acusa de estar en los cerros de Úbeda y eso siempre será mejor que saber que tú te has quedado aquí sola y amargada. Y nada más, que me cansáis, vieja pelleja, cabeza hueca…
Todo eso, y más, le dijo Kim a Tarántula. «¿Ser o no ser? No sois nadie y, por no ser, no sois ni señora», concluyó mientras Pedro se dedicaba a rebuscar en los dominios de la vieja.
El niño encontró, en otra habitación, muchas jaulas con animales vivos: ratones blancos, conejos, gatos y perros que la bruja debía utilizar para sus experimentos de magia. Abrió las jaulas y los animales huyeron despavoridos.
–Sabrán encontrar la salida –se dijo a sí mismo con voz tierna.
Había un viejo libro de sortilegios que también se llevó, no sea que cayese en malas manos. Lo guardaría para llevarlo a quemar en la hoguera de San Juan.
En aquel momento entró en la habitación su abuelo, por fin entero, y le dio un gran abrazo.
–¿Ves cómo el miedo no sirve de nada? –le dijo el abuelo–. ¿Sabes qué le decía yo a tu padre cuando era pequeño?: «El miedo es para los cobardes. Te frena el pensamiento, el cuerpo se hace pesado y, con los ojos en blanco, no ves cómo solucionar nada. Mente despejada, corazón frío, y el miedo se va».
El niño se echó a reír. Ahora ya sabía de dónde lo había aprendido su padre.
–Lo has hecho muy bien –le dijo el abuelo–. Muy bien, ¡formamos un gran equipo!
El camino de vuelta al cementerio del pueblo, bajo tierra, fue tranquilo. Ahora que había vuelto a cogerle cariño al abuelo –o lo que quedaba de él–, ¡había llegado el momento de volver a casa! Los caminos, los rincones, los pasillos estaban vacíos y nadie les estorbaba. Solo un crash de vez en cuando parecía molestarles: eran los huesos de la vieja Tarántula que iban cayendo al suelo, bien lejos unos de otros para que jamás volvieran a encontrarse. La cabeza hizo un buen catacroc al interior de un cubo de la basura que alguien había tenido la amabilidad de poner cerca de la salida…
Y pronto, de la vieja Tarántula, no quedaría ni el recuerdo.

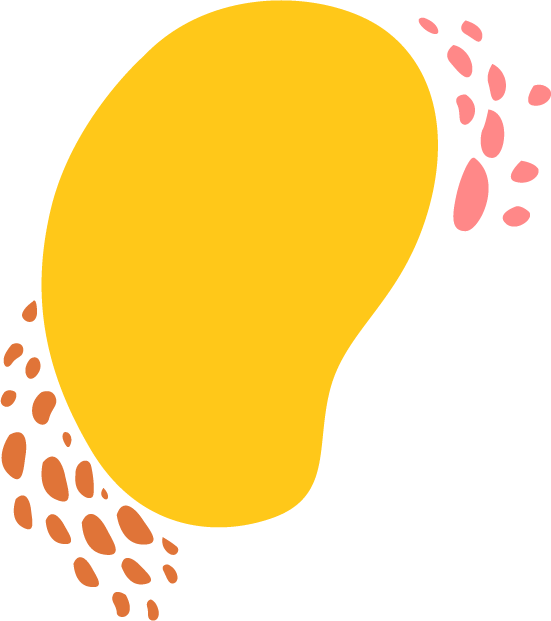




0 comentarios