2. «Pedro sin miedo»
Pedro tenía nueve años y vivía en la plaza mayor de un pueblecito de poco más de mil habitantes. Con unos cuantos menos, ni siquiera saldría en el mapa. Nunca le llegaron hermanos y, por ser hijo único, había nacido y crecido entre algodones. Jamás le faltaba de nada: ¿Quería un ejército de soldados de casaca roja? Pronto los haría desfilar por su habitación. ¿Una consola de última generación y una pila de juegos? ¡Tendría diversión durante semanas! ¿Un coche teledirigido para correr contra el automóvil de su mejor amigo? Pronto el brooom broommm brommmm de los motores dejarían sordos a los viejos que tomaban el sol en la plaza. Pedro, como el personaje del cuento, nunca había tenido miedo a nada porque sencillamente apenas había visto mundo.
Aquella carta le había hecho pensar. Cuando enterraron al abuelo, le dijeron que cuando uno muere, ya no vuelve. Pero, ¿dónde se va, entonces? Su madre le había dicho que si habías sido buena persona, al cielo. Su padre, que si no habías sido un niño bueno, venía el hombre del saco a sacarte del ataúd. Su tío decía, todo serio, que le hacías compañía al demonio en el infierno. La tía, que las brujas venían a por ti y que con tus cabellos y tus uñas hacían pócimas mágicas. No se ponían de acuerdo. Y ahora, el abuelo, diez metros bajo tierra, le decía que se lo estaba pasando la mar de bien e insistía en contarle un cuento de Navidad.
Siempre le gustaron los misterios, así que decidió, sin decirle nada a nadie, ir a reencontrarse con su abuelo. Solo quedaban dos noches. Y a él los esqueletos nunca le habían dado nada de miedo.
Pero, entonces, ¿dónde estaba el abuelo? ¿En el cielo? ¿O todavía estaba con la maleta a medias y era un alma en pena en el cementerio? ¡Pobre abuelo! Le llevaría unos barquillos, una pizca de turrón y una botella de cava brut.
3. El reencuentro
En casa todos dormían ya, bien llenos de pavo relleno. La Misa del Gallo también había acabado hace rato. Alrededor de las dos, Pedro ya iba contento hacia el cementerio con una caja de barquillos, un muslo de pollo, una botella de vino –el cava se lo habían acabado del todo– y dos tabletas de turrón de chocolate con almendras. Se sentía un poco Caperucita Roja yendo a ver a la abuelita. Solo que, en vez de capucha, llevaba un tapabocas para protegerse del frío y un abrigo de mudar de veinticinco botones. Él contaba solo doce, pero en casa decían que tenía veinticinco botones. No hay quién entienda a los adultos. La pena es que lobos, en el monte, ya no quedaban.
En la puerta del cementerio vio, desde lejos, que alguien le esperaba. Era alto como un gigante y delgado como un fideo. Iba tapado de arriba abajo con un abrigo viejo con capucha del que no asomaba ni un pelo. ¿Y si era un ladrón? Poca cosa tenía para darle: el abrigo le iría pequeño y con la comida apenas llenaría el estómago.
–¿Eres el nieto del abuelo Calavera? –gritó el desconocido al verle llegar.
–Soy Pedro Badía –respondió el niño.
–Eso mismo. Tu abuelo quiere verte. Acompáñame: el viejo se pondrá contento.
Caminaron unos cuantos pasos en silencio. Nadie osó decir nada hasta que…
–Yo no estaba de acuerdo –el gigante rompió el silencio– pero como veo que tienes buena planta y pareces buen chico, quizás me equivoqué. Ahora bien, de todo lo que veas y oigas aquí, ni se te ocurra decirle nada a nadie.
El niño dijo que sí. Caminaron entre cruces y lápidas puestas en fila que habrían espantado a cualquiera bajo aquella tímida luna. Solo había estado dos veces por allá: cuando murió la abuela, que él todavía era muy pequeño, y cuando murió el abuelo.
El desconocido del abrigo sin rostro levantó una lápida: chirrió un poco antes de poder apartarla del todo. Entonces le dijo que le siguiese, que él bajaría primero. Cuando Pedro se le acercó, descubrió unos escalones de una escalera tallada en piedra que se perdían entre la oscuridad.
–Toma, esto es para ti –le dijo el desconocido, sacándose una antorcha del interior de su abrigo, encendiéndola justo después.
–A mí no me hará falta. Tengo los ojos bien acostumbrados a la noche. Perdona que no te dé la mano –le dijo–, no solo he perdido la costumbre sino que, además, ya no tengo.
Atravesaron pasadizos bajo tierra; de vez en cuando había restos óseos desperdigados: ahora una tibia, ahora un omóplato, un surtido de vértebras largas como una serpiente e incluso una colección de cráneos. Pero eso no le daba miedo: era lógico, estando bajo un cementerio. Cada cincuenta pasos había una antorcha colgada en la pared; los muros parecían de adobe y chorreaban: debía ir con cuidado para no meter los zapatos de los domingos en un charco. Hacía frío, mucho frío, se le metía en los huesos. Y así, sin prisa pero sin pausa, llegaron a una habitación sin puerta.
Sentado en una mecedora le esperaba su abuelo con una sonrisa de oreja a oreja, enseñándole todos los dientes.
Seguirá


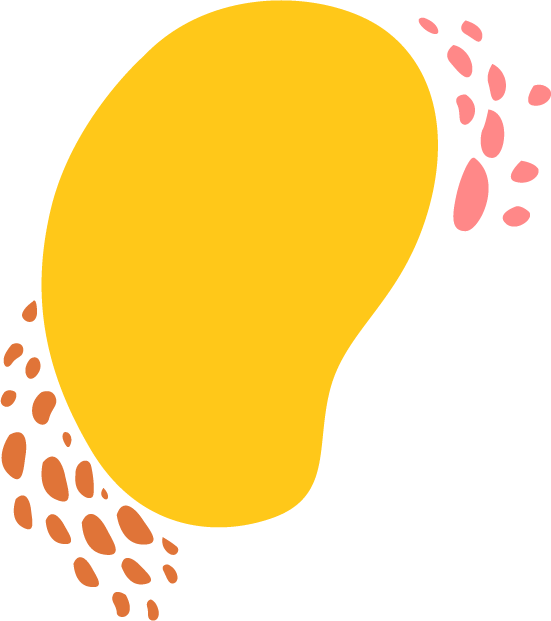




0 comentarios