17. Huesos, para qué os quiero…!
–¡Una mano humana! ¡Una mano humana! –gritó la bruja–. ¡Policía, policía!
Y, al instante, de su costillar, se escapó el cuervo.
–¡Una mano humana! –gritó de nuevo con una voz áspera, seca, que sonó como un silbato–. Avisa a todos, plumasnegras. ¡Se ha roto la prohibición!
Las manos de la adivina ya se lanzaban sobre Pedro cuando Ken, Kim y un viejo que tiraba de un niño tembloroso salieron escopeteados del lugar, topándose con dos o tres esqueletos que paseaban, dejándolos hechos trozos.
–La hemos hecho buena. Si nos atrapan, enterrarán nuestros huesos bien lejos los unos de los otros, y a ti te harán pedacitos. ¿Por qué se me ocurriría invitarte aquí? Nunca pensé en el peligro al que te estaba exponiendo. Esta cabeza mía, ¡ya no es la que era! –gritó el viejo mientras se metían por un pasillo que se hundía bajo la tierra, y donde reinaba la oscuridad más profunda.
Cuando se quedaron a oscuras, el niño pensó que, definitivamente, se estaba mucho mejor en su habitación que ser perseguido por un mundo que no era el suyo. Notaba las falanges de su abuelo, y las de Ken, bien clavadas en su mano carnosa. Era una sensación extraña y poco agradable: eran duras y frías.
–Tienes que volver a casa. Somos tantos aquí abajo, que nosotros podemos escondernos con facilidad, pero tú no podrás hacer nada. Cuando vuelvas de aquí a cien años, ¡ya no tendrás este problema! El tiempo lo arregla todo.
Aquel chiste de su abuelo se le atragantó en la garganta. «Tu abuelo es un sinvergüenza, –le dijo su padre alguna vez–. Con sus chistes malos nos matará a todos algún día».
Pues quién se había muerto era él, y el resto seguían con vida. Su padre decía que era «humor negro» y ahora, por primera vez, comenzaba a entender de qué iba.
–Vamos a mi casa –sugirió Kim de la India–. No está muy lejos de aquí. Pronto buscarán un viejo vestido de gala, un enano con un saquito entre las piernas, un campanario con patas y un monje que no es un monje. Deberíamos cambiarnos de ropa.
–¡Nunca! Mi traje representa mi dignidad –se rebeló el viejo.
–Pues quítate esta corbata que tanto le gusta a la vieja o acabarás convertido en su alfombra. En casa tengo jirones de ropa, recortes, restos de otros trajes. Podríamos disfrazar al niño de momia, meterlo en un ataúd egipcio y sacarlo sano y salvo. Si alguien nos pregunta qué llevamos –tengo fama de coleccionista de antigüedades–, siempre podríamos decir que estoy de mudanza, que en mi casa la humedad era inaguantable.
¿Vestirse de momia? ¿Qué más le faltaba por escuchar para pensar que bajo tierra todos, quién más que menos, estaban grillados? Y, aunque le supiera mal, su abuelo era el peor. Si no le hubiera escrito aquella carta ofreciéndole un cuento, él estaría durmiendo entre sus sábanas de dibujos animados. Pero es que, para él, los cuentos eran como pasteles de chocolate, como monas de pascua, como regalos de Reyes. Si oía la palabra cuento, le pitaban los oídos, empezaba a salivar; el corazón le latía más frenético que nunca y nada lo pararía hasta que alguien empezase una historia y, al cabo de poco o de mucho, escuchaba la palabra fin. Pero, de hecho, ¿dónde estaba el cuento prometido por el abuelo? ¿Qué había ganado él, de todo aquello?: Un susto tras otro; una guerra de la que nadie le había hablado y que el abuelo quería olvidar; una abuela que no recordaba y que a saber dónde estaba…
Comenzaba a tener frío, dolor de pies y, por si no fuera poca cosa, ahora le perseguían para trocearlo. ¿Y todas las pesadillas que tendría después, y para el resto de su vida? El abuelo tenía noventa años, y él nueve, y quería llegar a viejo. Nunca perdonaría al abuelo. ¡No! Y mira que lo quería, pero esta vez la había hecho buena. Le venían ganas de llorar…
Sintió que le cogían de las dos manos y que lo llevaban por el pasadizo que serpenteaba tierra adentro. Pronto salieron de la oscuridad. De vez en cuando, tenían que rodear a un grupo de esqueletos sentados en el suelo ante un buen fuego, calentándose los huesos, o a grupos familiares, todos vestidos de domingo con ropa negra ellos, vestidos largos ellas, que iban con prisa. Tuvieron que esconderse de varias patrullas de policías que corrían en formación y a paso ligero. Los cuatro fugitivos debieron hacer un millar o más de pasos cuando, finalmente, después de una curva iluminada por una antorcha, Kim de la India se avanzó para abrir la puerta de su casa: echó un vistazo a su interior, y les indicó con un gesto que le acompañasen.
Cuando se metieron, Kim encendió una lámpara de aceite. La luz parpadeó antes de que la llama se acomodase. Pedro abrió los ojos como platos: ¡aquello parecía un palacio!
Había tapices colgados de las paredes y el suelo; imágenes en madera de Buda con los ojos cerrados que oraban; alfombras bordadas con hilo de oro en el suelo; dos esculturas doradas, a juego; un esqueleto sentado sobre un trono con unos papeles en la mano, vitrinas llenas de copas, cálices, relojes, jarrones, espejos de mano…
¿Un esqueleto sentado sobre un trono?

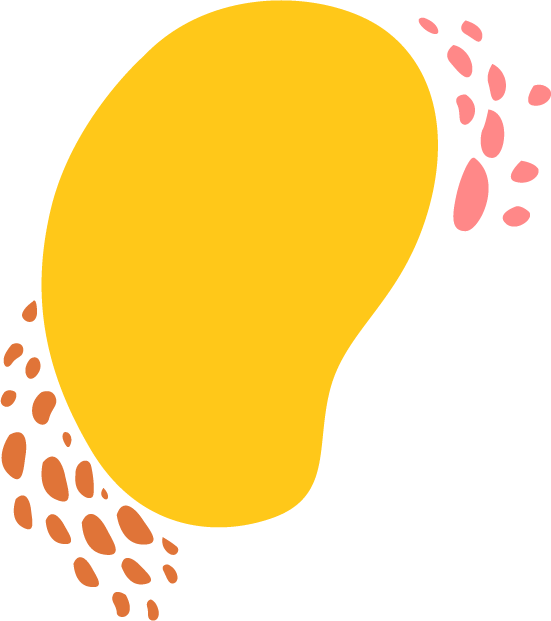




0 comentarios