Querido,
Agradezco que pases conmigo tanto tiempo en mis cartas sin destinatario, en mi imaginación, que me aceptes en silencio, que no me hagas reproches, que seas paciente y amable, que me leas sin quejarte (y tal vez alguna risa que regresa como buena lluvia) cuando aún no sabes de mí, ni quien soy, ser sin nombre…
Mi corazón dio un salto esta tarde y, por primera vez has tenido rostro, has tomado cuerpo y voz. Y estoy empezando a saber que tal vez eres él, aquel al que espero desde hace tanto, al que escribo sin conocer. Pero tantas maravillas han sucedido en un par de horas, que sería suficiente para escribir un libro. Y aún así déjame mantener tu nombre en secreto. Quién sabe…
Me has hecho entrar en los cines Verdi sin poder leer en ningún lugar el título de la película: me habías empujado tiernamente por la cintura y obligado a mantener la vista baja. Cuando finalmente nos hemos sentados uno al lado del otro he pensado que sería muy difícil para mí fijar los ojos en la pantalla cuando lo que quisiera sería fijarlos en ti, atender a tu respiración, a los más pequeños de tus movimientos, esperando, tal vez, un gesto sigiloso o equivocado tuyo para tocar mi piel.
Cuando ha comenzado la proyección y he leído el título de uno de los libros que más me gustan, me he quedado sin palabras. Thomas Mann, Muerte en Venecia. Con Dirk Bogarde en el papel del profesor Von Aschenbach que, en una Venecia empestada, se enamora fulminantemente del adolescente Tadziú. Perdóname por olvidarte ahogado en el lienzo pictórico arrebatado por el lirismo desbordante de la quinta sinfonía de Mahler y su Adagietto.
Al salir, después de haber visto una de las películas más bellas de la historia del cine, no podía decir nada, me sentía atormentado, y tu has respetado mi largo silencio. Debemos haber caminado cinco o diez minutos por el barrio de Gràcia sin decir una sola palabra y yo con un nudo en la garganta y ojos llorosos. Era medianoche. Las calles estaban casi vacías. Has sonreído y yo, fuera de lugar, me encerraba en mí mismo, vergonzozo, confundido…ya enamorado. Los dioses inaccesibles se volvían mortales. Me sentía acogido por un afecto universal, arrebatado por los sentimientos de la pantalla. Me sentía caer, las fuerzas perdidas, sin defensas. Era tanto la belleza de lo que había visto, era tanto la grandeza de ese amor, como lo que, abruptamente sentía por ti, un afecto infantil, casto, prudente, devoto, respetuoso, pero vivo.
Y, de repente, te ha puesto frente mí y me has dicho, a media voz como si no creyeras en tus propias palabras:
«¿Vamos a Venecia?
Entonces, impelido por no sé qué fuerza extraña, sin preguntarme qué significaban esas palabras, de repente, te he abrazado.
«Llévame a Venecia cuando quieras. Pero ahora no me dejes —me he atrevido a decirte— porque me caería».
Él me ha abrazado fuerte, fuerte, muy fuerte y así hemos permanecido ajenos a las miradas de los últimos paseantes
Antes de deshacer el abrazo, me has dicho:
«Creo que tú y yo somos iguales, Tadziú».
Y ha sido así, poco después de separarnos del cuarto o quinto abrazo, huérfanos de besos y miradas que he sabido que aquel a quien llevaba tiempo esperando había llegado hasta mí.
(Carta publicada en Primera memoria de Abel M. LLibres de l’Index, 2012)


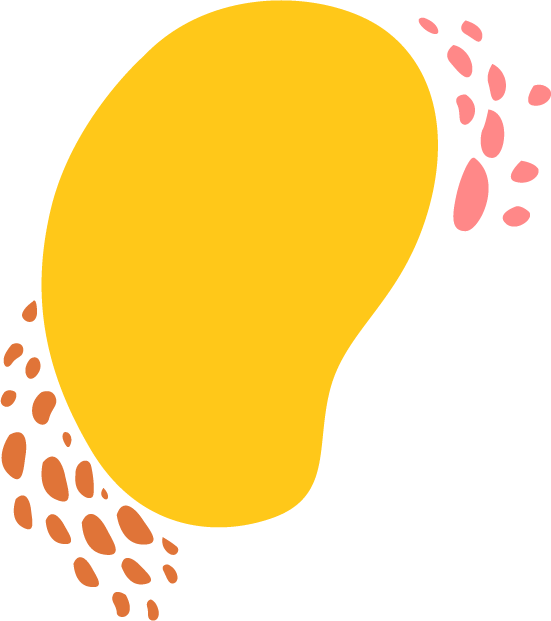




0 comentarios