25. En el Reino de la Tarántula
La ciudad subterránea estaba vacía. El cotilleo había vaciado las casas y se había llevado a los sin ojos a las profundidades de la Tierra donde vivían seres monstruosos de todo tipo; razas humanas ya extinguidas sobre la faz de la Tierra y que se perpetuaban en las profundidades terrenales; criaturas voladoras que desconocían el paso del tiempo… ¡Quién sabe cuántos podrían volver para contarlo!
En aquel momento, Pedro volvía a estar sentado en una tumba mientras Kim golpeaba la puerta de la casa de Tarántula. Ken, tirado en el suelo como quién no quiere la cosa, debía dar la señal para que el niño, más pequeño, pudiese entrar sin ser visto y llevarse la cabeza de su abuelo.
–¿Y por qué no le robas tú la cabeza? –insistía Pedro–. Si la bruja me pesca, me matará.
–En primer lugar, porque yo soy demasiado alto y me vería fisgonear. En segundo lugar, es tu abuelo y, en tercer lugar, porque yo te cubro la retirada y, si salgo tras de ti, puedo entretenerla haciéndome el desentendido. ¿Lo entiendes ahora?
–¡No!
–¡Pues venga, al lío! –les animó Ken–. La vieja es un saco de huesos y poco más. Tú tienes cerebro y ella solo una sombra.
–Y tú tienes mucho miedo, y el miedo no sirve de nada –le reprochó el niño.
Kim tocó a la puerta.
–¿Quién llama? La puerta está abierta –respondió una voz desde dentro de la tienda.
Kim entró mientras el jugador de básquet escuchaba todas y cada una de las palabras, para saber el momento justo en el que el niño debía actuar. Todo él temblaba como un flan de gelatina.
–¿Qué hacez tú aquí? ¿Erez amigo del niño, verdaz?
A Ken se le heló la sangre al ver que la vieja Tarántula se había quitado la dentadura postiza. Y no solo eso: también se había quitado la peluca. Tenía una cabeza abultada como una pelota medio desinflada. Ni Plumasnegras ni los ratones que vivían en sus costillas estaban allí tampoco.
–Mi queridísima señora, ofende mi inteligencia –respondió Kim con mucha educación–. Me habían dicho que era un monje de talla corta y cuando vi aquella mano monstruosa me asusté tanto que, en vez de refugiarme en sus brazos, corrí en dirección contraria.
La cara de la mujer cambió, y lo mismo pasó con el tono de voz que, sin previo aviso, se volvió meloso.
–Pero zi no eztoy arreglada. Para dormir me quito loz dientes y loz dejo en un vazo con abrillantador; así, el oro de miz dientez resplandece…
–Señora, siempre he dicho que todos deberíamos quitarnos los dientes para besarnos mejor. ¿No le parece que son un estorbo? Así mismo, yo me he quitado el turbante y eso solo quiere decir que me descubro ante una señora como vos –dijo Kim con mucha educación.
–Mi príncipe indio, qué palabras máz dulcez ezcuchan miz orejaz. Pazza, pazza, que te enzeñaré el pizito.
La vieja Tarántula empujó a Kim al interior de la tienda. El enano consiguió dejarla entreabierta sin que ella se diera cuenta.
–¿No tendréis un lugar más íntimo para hablar, verdad, noble señora? Creo que la tienda no es un buen lugar para mis palabras, porque mi vocabulario no es mercancía barata, sino joyas de incalculable valor.
–Zoiz un poeta, zeñor mío. Qué zuerte ha tenido ezta vieja mujer de encontraroz. ¿Queréiz que tomemoz una pózima de amor?
–Señora, vos sois mi veneno de amor, y no quiero de otra clase.
–Vamoz a mi habitación para eztar máz tranquiloz.
–¡Vamos a su habitación, estaremos más tranquilos! –gritó el indio para que Ken lo escuchase desde fuera. ¡Aquella era la señal!
En la habitación de Tarántula había una cama pequeña y flacucha cubierta por una telaraña gigante. Las paredes estaban decoradas con las cabezas de hombres salvajes con tres ojos; gigantes de un solo ojo con cuernos, o sin; cabezas de hombres lobo; la cabeza de un unicornio; la cabeza de un tiburón de facciones humanas… A Kim no terminaba de convencerle eso de que su preciosa cabeza acabase decorando el museo de los horrores de madame Tarántula. ¡Debería ir con cuidado!
Los largos brazos de la vieja desdentada comenzaban a rodear el esqueleto de Kim, mientras él no paraba de hablar. Mientras la tuviese entretenida con su filosofía, pensó, la bruja no se atrevería a ponerle las manos encima.
Pedro entró de puntillas, dejando la puerta medio abierta para una huida rápida.
–Estos ojos resplandecientes, esmeraldas preciosas que han visto la belleza del mundo, ¿cómo pueden siquiera contentarse con un mortal como yo? No os merezco, reina mía…
Pedro rebuscó entre los armarios: ¿dónde diantres había metido la bruja la cabeza del abuelo? Oía su voz desde la habitación de al lado y los dientes le castañeaban de miedo. Solo estaban separados por una cortina que el viento parecía mover y que no podía dejar de mirar. Kim se había equivocado. Si la bruja la había guardado en las estanterías de arriba, tendría que subir allí y todo sería mucho más difícil. Ken, el deportista, alcanzaría sin ningún peligro.
Pero Pedro no encontró la cabeza: ella le encontró a él.
–Pedro… estoy aquí arriba –oyó el niño. ¡Y era la voz de su abuelo!
–¿Dónde estás? –susurró.
–Pedro, aquí arriba, ¡detrás de ti!
Entonces, Pedro escuchó otra voz que le heló la sangre.
–Ezpera, ¿no oyez una voz?
–Es la voz del amor que toma formas y registros diferentes para expresar lo que siento por ti. Hablan mis cuerdas vocales, mis pulmones, los dedos de mis pies, los tendones de mis rodillas… Espera, espera, iré al grano a explicarte lo que siento con mi cuerpo… ¡Una orquesta de sonidos! –elevó la voz para que le escuchase–, ¡Que han de darse prisa! ¡Sí, darse prisa! ¡He dicho poner la cabeza, y todo lo demás, en su sitio!
–¿Por qué gritaz, eztimado? ¡Que no eztoy zorda!
–¡Es la llama de la pasión que me eleva por los aires con el corazón inflamado!
–Me dejaz muda aunque no te entienda…
–Sí, mejor que calles, pero tampoco oigas…
–¿Cómo? ¡No te entiendo!
Mientras la conversación absurda continuaba, al otro lado de la cortina Pedro buscaba todavía la cabeza de su abuelo.
–Detrás de ti, pequeñajo –refunfuñó el viejo.
–Ya te he visto –susurró–, pero no llego.
–Pues busca una escalera.
–¿Una escalera? ¿Y quieres que ponga la radio también, abuelo, y que limpie la casa, de paso? Escúchame, date impulso ayudándote con las mandíbulas y ve avanzando, da pequeños saltos.
–¿Pero te has creído que esto es una carrera de sacos? ¡Es mi cabeza!
Dicho y hecho, la cabeza comenzó a saltar. Desde donde estaba, el chico no podía comprobar si el salto era grande o pequeño o cuándo debía estar preparado para cogerlo al vuelo. Sea como fuere, la cabeza del abuelo saltó cuando menos se lo esperaba con tan mala fortuna que, al grito del niño por el susto, se sumó el crash de la cabeza al golpear contra el suelo.

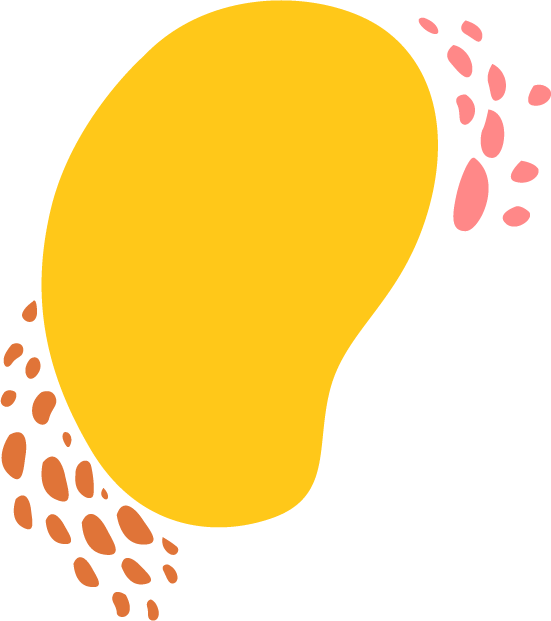




0 comentarios