16. La guerra inacabable del abuelo Calavera
–A los niños no se les habla de eso. Es como si estuviese prohibido, como si tuvieran que cuidar de ellos, y por eso pocos saben que en este país hubo una gran guerra. Por suerte ahora no os falta de nada: armarios llenos de ropa, baúles llenos de juguetes, libros en las estanterías, ordenadores en clase. Nosotros solo teníamos diecisiete años y no sabíamos nada de la vida cuando nos vistieron de soldado y nos enviaron a luchar.
Miguel Badía ponía voz a aquellas imágenes proyectadas en la pared de la Tarántula. Ahora las observaba de arriba abajo y, como hipnotizado, hablaba sin poder parar aquella cascada de palabras que caían sobre su nieto y la peculiar compañía que le escuchaba.
–Nos apodaron «la leva del biberón». «¿Diecisiete años? Si todavía deben tomar el biberón», había dicho Federica, una mujer que acabaría siendo ministra. Y a los soldaditos nos enviaron a luchar al frente del Segre y a la batalla del Ebro: los ríos bajaban rojos. Morían los chicos, abocados al infierno cuando todavía no conocían ni el amor, ni el mundo, y ni siquiera el futuro. En los pueblos, los amigos de la infancia se veían obligados a disparar contra sus compañeros de escuela solo porque pensaban diferente, porque les decían que estaban en bandos contrarios. Yo tuve suerte y sobreviví, pero muchos de mis amigos cayeron en combate y jamás volví a saber de ellos. Los padres de los chicos, al ver que no volvían del frente, perdían la voz y, con la mirada vacía, rota, se convertían en almas en pena, en muertos en vida. Si he pasado miedo alguna vez, fue durante la guerra y, si quisiera olvidar alguna cosa de mi vida, sería todo aquello. Cuando estos huesos cansados de caminar duerman el sueño de los siglos, seré feliz de poder dejar atrás aquel infierno.
Y, de repente, añadió:
–¡No encontrarás a mi mujer, allí!
Alguna cosa debió hacer la Tarántula, porque vimos imágenes de una boda y, de repente, al abuelo se le iluminaron las cuencas de los ojos.
–Anda que no era guapa, mi Mediacostilla. Con veintiún años nos casamos, recién acabada la guerra. En aquellos tiempos parecía que no hubiera un mañana, y las cosas habían de hacerse rápido. Y, ¡mira tú por donde! Este es tu padre cuando tenía 2 años. El tiempo que tardó en venir a este mundo: envejecíamos y desesperábamos.
Creo que la mujer y yo todavía llevábamos el miedo en el cuerpo. Cuando tu padre llegó por fin, ¡hacía veinte años que lo esperábamos! Como corre el tiempo: ¡nunca se detiene!
Parecía realmente un álbum de fotos, de películas antiguas en blanco y negro en una sesión de cine especial.
–Y éste es el día de su primera comunión. ¿Ves? Esa chica que estaba sentada a su lado sería después tu madre, pequeñajo. ¡Anda que no era mona!
Después, se veía otra boda mientras las manos del viejo acariciaban los cabellos del niño.
–Tú también tardaste en venir, pequeñajo, pero éste eres tú. El miedo se transmite de generación en generación. ¡Anda, tu abuela estaba contentísima aquel día!
De repente, las imágenes se pararon.
–Pues hasta aquí llegan los recuerdos –dijo la adivina. Eran proyecciones de su memoria.
–Abuelo Miguel –añadió Ken–. Ya es curioso que queriendo olvidar una guerra la tenga tan presente y que, en cambio, de su mujer hemos visto poca cosa. Y eso que dice que la quiere…
–Gigante, una guerra nunca se olvida y te atormenta durante todo lo que te quede de esta vida y de la otra –protestó el viejo–. Pero, entonces, ¿dónde está?
Fue en ese momento cuando Tarántula abrió una bolsita, sacó unos huesecillos y los lanzó sobre la mesa.
–Veamos si los restos de mi antiguo marido pueden ayudarnos a saber dónde está la vieja –rio la Tarántula–. Veo oro, piedras preciosas, vestidos de seda fina, bordados en oro, ebanistería fina… y geranios de plástico en las ventanas…
–Mi mujer detestaba las flores de plástico: decía que eran una mala imitación de la naturaleza. Y tampoco era devota del oro ni de los brillantes.
–Dame la mano, viejo, que te leeré las rayas que dibujan tu futuro.
–¡Yo ya sé mi futuro!
Sin saber cómo, la mujer le tomó la mano.
–Nada –dijo–, las rayas de la vida han desaparecido por completo… ¡ni rastro! ¿No habrá nadie de su familia entre estos invitados? Eso podría ayudarme. ¡La sangre llama a la sangre!
Se dio cuenta tarde. Cuando de su boca salieron las dos primeras frases, quiso morderse la lengua que ya no tenía.
–Mi nieto… este hombrecillo que acaba de traspasar…
Los largos dedos de Tarántula se lanzaron veloces dentro de las mangas del pequeño. Y de allí salió una mano humana, menuda, rechoncha, de color rosado con las uñas bien cortadas y… llena de vida.
Seguirá

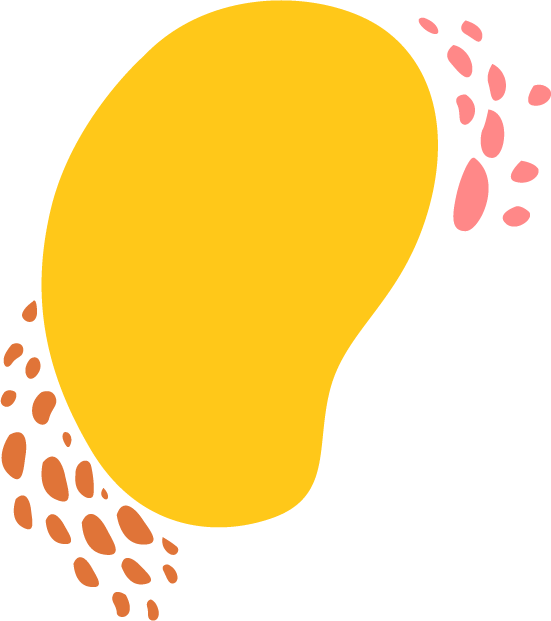




0 comentarios